




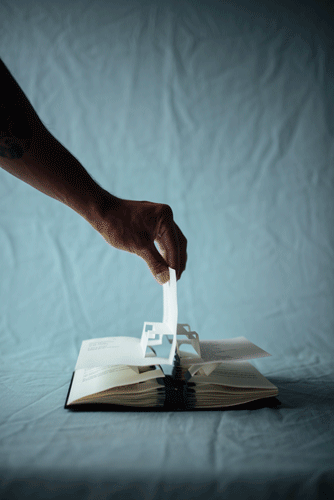
Todos juntos estamos solos, Hojas Rudas, Santiago, 2019.
(descarga gratuita aquí)
(descarga gratuita aquí)
Presentación por Fernando García:
FUNDAR UN ESPACIO COMO QUIEN ESCRIBE POEMAS EN LA PIEL
Hablar de un libro de poesía, siquiera hablar de un solo verso, es un ejercicio excesivamente personal. Alguna vez quise que no fuera así (más de alguno se habrá visto tentado por el demonio de la objetividad), pero, siento (y en ese sentir se juega todo), en el poema las palabras tocan de nosotros aquello más indecible, más incomunicable: la sensibilidad, con toda su vorágine de sentidos. Aún más personal se vuelve el asunto si el libro del que se quiere hablar es, precisamente, el libro de un amigo. Se me hace, entonces, que ésta es la ocasión perfecta para poner a prueba una idea que me ha rondado en la cabeza y en la mano estas últimas semanas: que la poesía asoma ahí donde fuerzas diferentes se encuentran sin necesariamente coincidir. La amistad, algo así. O como decía Spinoza respecto de la política: el arte de los buenos encuentros.
Se me hace que es la ocasión perfecta para hablar de ello, puesto que son precisamente los encuentros, sobre todo en sus formas de no coincidir, en la manera en que la comunicación queda como suspendida en el aire, los que van tramando el conjunto de los poemas. Me refiero, en particular, al encuentro de ciertos personajes tales como Ella y Él o el memorable encuentro analógico entre Toto y Séneca, pero también entre otras fuerzas más difíciles de retratar, como el cuerpo y la memoria o la necesidad de una fuga y la afirmación de un origen. Diría, incluso, que la no coincidencia que se da en esos encuentros, que no necesariamente implican contracción, está ya afirmada en el notabilísimo título del libro: TODOS JUNTOS ESTAMOS SOLOS.
Si de encuentros se trata, creo que el primero de ellos se da en el prefacio de Óscar de Pablo, donde homologa al lector con un “celebrante”. Hablo quizá -y de nuevo- a título personal, porque mi encuentro con la poesía de Óscar de Pablo, se derivó, precisamente, de mi anterior encuentro con Matías. Digo: el Mati me lo mostró. Ahí encontré una poesía que, siendo muy contemporánea, estaba sin embargo recorrida por una especie de ánimo ancestral, en donde el poema, más que un texto a ser descifrado, invita al lector a una especie de ritual verbal en donde las palabras cumplen funciones celebratorias, en su caso las de quien revive a los muertos y los dioses del pasado azteca, y que ponen al lector en lugar de participante como si se tratara de un happening de Allan Kaprow o Joseph Beuys. TODOS JUNTOS ESTAMOS SOLOS me parece que está animado por premisas similares, de ahí su recurso a la puesta en escena o la acción teatral: un disponer de ciertos materiales –el cuerpo, el otro, la memoria- sobre un escenario que abre y cierra su telón negro a la velocidad de un pensamiento sin fines. Una performatividad textual que, a su vez, se ve potenciada por la materialidad desplegable del soporte mismo, abierto al jugueteo del lector.
En la conjunción de estos materiales, como en todo encuentro, se produce un istmo, una suerte de intersticio que el texto se propone habitar, suspendiendo la polarización del pensamiento y la transparencia del lenguaje, sea por medio de la yuxtaposición de las frases, de su sintaxis elíptica o de la incongruencia de los diálogos que, como sacados de una novela de Beckett, parecieran dirigirse al origen de toda comunicación: la nada. Se trata, en definitiva, de abrirle un trecho al sentido a través del “entre”, es decir, de ese espacio que no es ni síntesis ni resultado de un encuentro, sino justamente su medio, aquello que posibilita la no-coincidencia entre las partes. Puesto que, sabemos, en el lenguaje, como en la vida, es imposible coincidir, salvo abstractamente, salvo bajo la ficción del acuerdo. Es un propósito complejo al que el texto vuelve con cierta recurrencia, advirtiendo que “No estoy ni bien ni mal. Y que esto se tome al pie de la letra” o que “lo neutral es un espacio de lucha”, e incluso en una nota al pie: “en entre léase entre, no es error de tipeo, es resistencia”. No pretendo ser exhaustivo, pero creo que es precisamente a través de estos indicios que la poética (¿debiera decir aquí política?) del texto se va delineando: se trata de la escenificación de encuentros que no acaban por establecer un nosotros, un tú y un yo, un diálogo en definitiva, y que sin embargo –y precisamente por ello- germinan sentido. Porque el sentido –y acá creo que estoy parafraseando a Montalbetti, quien seguramente creyó parafrasear a Lacan- aparece ahí donde toda comunicación posible se expone a su imposibilidad.
Una de las no coincidencias fundamentales del texto creo que se da entre la memoria afectiva del barrio y la deriva de un presente que vive su pasado como aparición monstruosa (“la memoria es un lugar / donde todo cruelmente se mezcla”, dice). Bastante se habla de la necesidad de construir una memoria activa, y poco del arte de las transmutaciones que necesitamos aprender como para lograrlo. Porque, como un texto, la memoria nunca se corrige, sino que se transforma. Acá, creo, se da justamente esa tensión. El mismo autor agrega por ahí una nota: “si no querés ser perseguido por monstruos / entonces crea otra cosa”. Crear otra cosa: porque es terrible tener que arrastrar las huellas del pasado como si fuesen petroglifos grabados en las paredes del cráneo; porque lo terrible no es no saber (cito): “¿quién es culpable de un suicidio / en ocasión de festejo?”, sino tener que cargar con una pregunta para la cual no hay respuesta posible. La vieja metáfora de la memoria como teatro de representaciones cae de cajón; en efecto, el texto en su conjunto abre el telón para que la memoria pueda tomar forma, en principio como confesión, y luego como material disponible para la mano constructiva del autor-obrero.
La memoria es el lugar y la deriva de un tiempo sin telos su dinámica, un tiempo que como el río, trae materiales imprevisible a la orilla: una hija, un país, una geografía y expresiones nuevas para nombrarlo; pero falta algo en la ecuación, y el autor, buen kantiano que es, busca fundar un espacio, uno efectivo y ya no puramente teatral. Se trata de un espacio físicamente habitable, pero sobre todo de un espacio de escritura. Eso: fundar un espacio de escritura. Creo que en ese gesto se divisan las marcas de un texto inaugural, uno que más que conclusiones (“en materia de poesía no hay conclusiones” dijo otro por ahí), busca abrir un campo de posibilidades, un hábitat para que esa cosa virulenta que llamamos escritura pueda reproducirse. Ese espacio diría que es, aquí, el cuerpo, lo cual de alguna manera es un alivio, porque sabemos que el cuerpo es lo último que se pierde; pero también es un problema, pues, al decir de Nietzsche, todo cuerpo es un campo de tensiones en donde diversas fuerzas se disputan. Nunca resuelto, siempre inacabado, obrándose, un cuerpo es pura tensión, puro flujo, puro tránsito. De ahí que sea también tan difícil habitarlo. Ni afuera ni adentro, el cuerpo es el “entre” por antonomasia, terreno de todos los encuentros y disensos. La “mano que me frena” que aparece en el primer verso del libro, ya señala la consciencia de la relación entre cuerpo y escritura, y de alguna manera señala un destino, incluso una forma del ser en la palabra: kay, verbo quechua que no significa ni ser ni estar, sino un “entre”: estar siendo. Escribir a la manera del kay del cuerpo, entonces. Uno que carga con su memoria pero que también la transmuta (“antes la fábrica hoy el teatro / el poema siempre”) y que afirma para sí: “sos obrero de lo que sea”.
FUNDAR UN ESPACIO COMO QUIEN ESCRIBE POEMAS EN LA PIEL
Hablar de un libro de poesía, siquiera hablar de un solo verso, es un ejercicio excesivamente personal. Alguna vez quise que no fuera así (más de alguno se habrá visto tentado por el demonio de la objetividad), pero, siento (y en ese sentir se juega todo), en el poema las palabras tocan de nosotros aquello más indecible, más incomunicable: la sensibilidad, con toda su vorágine de sentidos. Aún más personal se vuelve el asunto si el libro del que se quiere hablar es, precisamente, el libro de un amigo. Se me hace, entonces, que ésta es la ocasión perfecta para poner a prueba una idea que me ha rondado en la cabeza y en la mano estas últimas semanas: que la poesía asoma ahí donde fuerzas diferentes se encuentran sin necesariamente coincidir. La amistad, algo así. O como decía Spinoza respecto de la política: el arte de los buenos encuentros.
Se me hace que es la ocasión perfecta para hablar de ello, puesto que son precisamente los encuentros, sobre todo en sus formas de no coincidir, en la manera en que la comunicación queda como suspendida en el aire, los que van tramando el conjunto de los poemas. Me refiero, en particular, al encuentro de ciertos personajes tales como Ella y Él o el memorable encuentro analógico entre Toto y Séneca, pero también entre otras fuerzas más difíciles de retratar, como el cuerpo y la memoria o la necesidad de una fuga y la afirmación de un origen. Diría, incluso, que la no coincidencia que se da en esos encuentros, que no necesariamente implican contracción, está ya afirmada en el notabilísimo título del libro: TODOS JUNTOS ESTAMOS SOLOS.
Si de encuentros se trata, creo que el primero de ellos se da en el prefacio de Óscar de Pablo, donde homologa al lector con un “celebrante”. Hablo quizá -y de nuevo- a título personal, porque mi encuentro con la poesía de Óscar de Pablo, se derivó, precisamente, de mi anterior encuentro con Matías. Digo: el Mati me lo mostró. Ahí encontré una poesía que, siendo muy contemporánea, estaba sin embargo recorrida por una especie de ánimo ancestral, en donde el poema, más que un texto a ser descifrado, invita al lector a una especie de ritual verbal en donde las palabras cumplen funciones celebratorias, en su caso las de quien revive a los muertos y los dioses del pasado azteca, y que ponen al lector en lugar de participante como si se tratara de un happening de Allan Kaprow o Joseph Beuys. TODOS JUNTOS ESTAMOS SOLOS me parece que está animado por premisas similares, de ahí su recurso a la puesta en escena o la acción teatral: un disponer de ciertos materiales –el cuerpo, el otro, la memoria- sobre un escenario que abre y cierra su telón negro a la velocidad de un pensamiento sin fines. Una performatividad textual que, a su vez, se ve potenciada por la materialidad desplegable del soporte mismo, abierto al jugueteo del lector.
En la conjunción de estos materiales, como en todo encuentro, se produce un istmo, una suerte de intersticio que el texto se propone habitar, suspendiendo la polarización del pensamiento y la transparencia del lenguaje, sea por medio de la yuxtaposición de las frases, de su sintaxis elíptica o de la incongruencia de los diálogos que, como sacados de una novela de Beckett, parecieran dirigirse al origen de toda comunicación: la nada. Se trata, en definitiva, de abrirle un trecho al sentido a través del “entre”, es decir, de ese espacio que no es ni síntesis ni resultado de un encuentro, sino justamente su medio, aquello que posibilita la no-coincidencia entre las partes. Puesto que, sabemos, en el lenguaje, como en la vida, es imposible coincidir, salvo abstractamente, salvo bajo la ficción del acuerdo. Es un propósito complejo al que el texto vuelve con cierta recurrencia, advirtiendo que “No estoy ni bien ni mal. Y que esto se tome al pie de la letra” o que “lo neutral es un espacio de lucha”, e incluso en una nota al pie: “en entre léase entre, no es error de tipeo, es resistencia”. No pretendo ser exhaustivo, pero creo que es precisamente a través de estos indicios que la poética (¿debiera decir aquí política?) del texto se va delineando: se trata de la escenificación de encuentros que no acaban por establecer un nosotros, un tú y un yo, un diálogo en definitiva, y que sin embargo –y precisamente por ello- germinan sentido. Porque el sentido –y acá creo que estoy parafraseando a Montalbetti, quien seguramente creyó parafrasear a Lacan- aparece ahí donde toda comunicación posible se expone a su imposibilidad.
Una de las no coincidencias fundamentales del texto creo que se da entre la memoria afectiva del barrio y la deriva de un presente que vive su pasado como aparición monstruosa (“la memoria es un lugar / donde todo cruelmente se mezcla”, dice). Bastante se habla de la necesidad de construir una memoria activa, y poco del arte de las transmutaciones que necesitamos aprender como para lograrlo. Porque, como un texto, la memoria nunca se corrige, sino que se transforma. Acá, creo, se da justamente esa tensión. El mismo autor agrega por ahí una nota: “si no querés ser perseguido por monstruos / entonces crea otra cosa”. Crear otra cosa: porque es terrible tener que arrastrar las huellas del pasado como si fuesen petroglifos grabados en las paredes del cráneo; porque lo terrible no es no saber (cito): “¿quién es culpable de un suicidio / en ocasión de festejo?”, sino tener que cargar con una pregunta para la cual no hay respuesta posible. La vieja metáfora de la memoria como teatro de representaciones cae de cajón; en efecto, el texto en su conjunto abre el telón para que la memoria pueda tomar forma, en principio como confesión, y luego como material disponible para la mano constructiva del autor-obrero.
La memoria es el lugar y la deriva de un tiempo sin telos su dinámica, un tiempo que como el río, trae materiales imprevisible a la orilla: una hija, un país, una geografía y expresiones nuevas para nombrarlo; pero falta algo en la ecuación, y el autor, buen kantiano que es, busca fundar un espacio, uno efectivo y ya no puramente teatral. Se trata de un espacio físicamente habitable, pero sobre todo de un espacio de escritura. Eso: fundar un espacio de escritura. Creo que en ese gesto se divisan las marcas de un texto inaugural, uno que más que conclusiones (“en materia de poesía no hay conclusiones” dijo otro por ahí), busca abrir un campo de posibilidades, un hábitat para que esa cosa virulenta que llamamos escritura pueda reproducirse. Ese espacio diría que es, aquí, el cuerpo, lo cual de alguna manera es un alivio, porque sabemos que el cuerpo es lo último que se pierde; pero también es un problema, pues, al decir de Nietzsche, todo cuerpo es un campo de tensiones en donde diversas fuerzas se disputan. Nunca resuelto, siempre inacabado, obrándose, un cuerpo es pura tensión, puro flujo, puro tránsito. De ahí que sea también tan difícil habitarlo. Ni afuera ni adentro, el cuerpo es el “entre” por antonomasia, terreno de todos los encuentros y disensos. La “mano que me frena” que aparece en el primer verso del libro, ya señala la consciencia de la relación entre cuerpo y escritura, y de alguna manera señala un destino, incluso una forma del ser en la palabra: kay, verbo quechua que no significa ni ser ni estar, sino un “entre”: estar siendo. Escribir a la manera del kay del cuerpo, entonces. Uno que carga con su memoria pero que también la transmuta (“antes la fábrica hoy el teatro / el poema siempre”) y que afirma para sí: “sos obrero de lo que sea”.